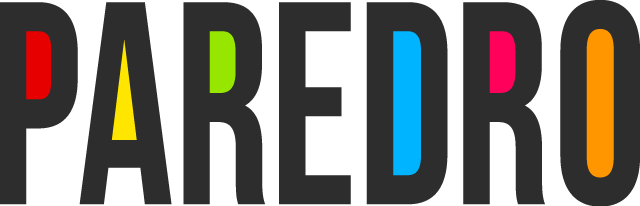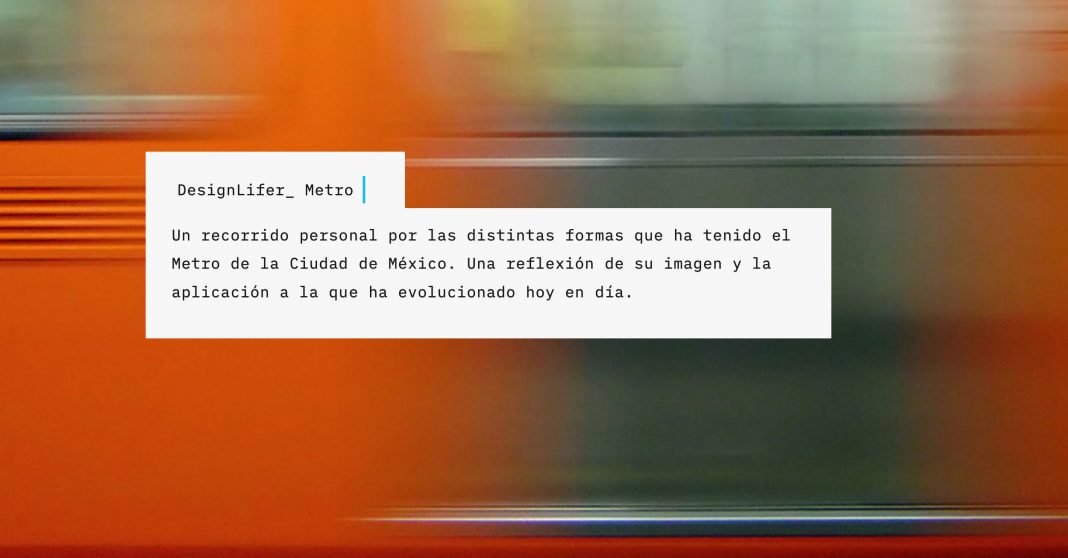Cuando construyeron la línea 2 del Metro de la Ciudad de México –que corre por Calzada de Tlalpan– mi mamá cuenta que en casa preparaban tortas para llevárselas a los trabajadores, quienes gustosos las aceptaban con una limonada que tras una mañana bajo el sol y con labores pesadas se convertía en un pequeño oasis.
Con el tiempo se casó, nos tuvo a mis hermanos y a mí y nos fuimos a vivir a Satélite. Los viajes a casa de mis abuelos, la misma casa en la que había crecido cuando era pequeña, se convirtieron en una travesía constante. Un camión era suficiente para dejarnos en el metro Tacuba y ahí comenzar aquel trayecto que con el tiempo se convirtió en una divertida rutina.
Recuerdo que me encantaba simular la voz del altoparlante para decirle a los pasajeros en qué estación íbamos y cuál era la siguiente, en Nativitas hacía el anuncio que a partir de ahí los pasajeros estarían por su cuenta porque ya no podría seguir apoyándolos.
Mi parte favorita era abordar en el primer vagón e irme asomando por la ventana del conductor, envidiaba poder tener los controles de un tren tan grande, largo y pesado. Me emocionaba cuando después de Pino Suárez el tren emergía a la superficie, tras unas luces amarillas que después me enteré que eran para que el conductor no sintiera el golpe de luz tan fuerte.
Era divertido porque era un buen servicio, bien mantenido y a mí me parecía sumamente estético, comenzando por su color naranja, por los pisos con acabados en mármol de sus estaciones, los anuncios gigantes, las placas de Bombardier —el fabricante de los vagones— pegado en los extremos de cada uno de éstos, escritos en francés y que poco a poco eran sustituidos por fabricantes nacionales en español.
Lo que más de divertía era —sí, adivinaron—, la gráfica.
Me causaba una gran extrañeza la estación San Cosme con un signo que yo interpretaba como un edificio al revés, la tristeza del “Árbol de la noche triste” en Popotla, y lo que yo creía era más una mujer de la época de la Biblia caminando sobre el campo en Eugenia, que terminó siendo un pelícano. Pensaba que “Allende” era un pato sobre el agua (no pregunten cómo era eso, aún no me lo explico), veía sumamente sonriente al caballero de Villa de Cortés y me preguntaba por qué no había agua en la estación Nativitas.

La tipografía me encantaba, en mi casa trataba de emularla para catálogos de letras que hacía en la parte de atrás de mis cuadernos en la primaria y secundaria.
De alguna forma me llenaba de orgullo vivir en el único lugar en el planeta cuyo metro puede servir de guía para los analfabetos, donde el orden y la consistencia eran notables: cada línea de un color, estaciones únicas no se comparten con otras rutas, sonidos que te anunciaban cuando se cerraban las puertas, estaciones temáticas como Bellas Artes, que en vez de anuncios tenían piezas arqueológicas y una entrada haciendo alusión a metro parisino, señalización perfecta que te anunciaba salidas, transbordos y dirección de los trenes.
Un buen día el metro comenzó a convertirse en una tortura. Hubo un momento exacto: estábamos por la tarde, a la hora pico en la estación Hidalgo, una de las más concurridas. El andén estaba más lleno de lo normal y llegaron varios trenes, mismos que dejamos pasar ante la imposibilidad de abordar por la cantidad de gente que habitaba cada carro.
No recuerdo cuántos años tenía, pero no rebasaba los doce. Entonces la imagen más impresionante. Mi mamá me dijo: «en la próxima nos subimos». Me tomó fuerte de la mano y tomamos aire. Recuerdo la escena de una muchacha que seguramente venía del trabajo, no quería bajarse, pero la cantidad de gente descendiendo fue como una enorme ola que te jala más allá de tu voluntad. Iba gritando, dando manotazos y sin encontrar de dónde asirse para evitar ser expulsada.
No sé cómo pasó, pero cuando las puertas del vagón se cerraron ya estábamos adentro, sin la capacidad de movernos. Yo sólo veía cinturones, portafolios y camisas desfajadas a la altura que tenía. Cada jaloneo de mi mamá me sentía más aliviado, hasta que llegamos al punto más lejano de las puertas donde pudimos pasar las siguientes estaciones con cierta paz.
Ese día terminó la diversión del metro. Había conocido su cara más oscura (eran los ochentas y yo un niño inocente que pensó que eso era lo más sorprendente que me había tocado vivir en la vida). El metro creció, se inauguraron las estaciones Panteones y Cuatro Caminos —¿Por qué no le pusieron Toreo, que era como todo el mundo conocía la zona?— Abrieron más líneas, se llenaron, dejaron de darle mantenimiento, todo decayó.
Años después, en mi primer semestre universitario, recuerdo que me quedé mirando fijamente las letras de las estaciones. Fue quizá uno de los momentos más reveladores sin que me hubieran presentado formalmente a las materias de tipografía: las letras no se entendían.
Como si hubiera vivido engañado todo el tiempo la “D” y la “O” eran iguales, no había acentos y la “Ñ” se sentía forzada. Me enojé, y sin poder hacer nada al respecto veía cómo la gran red se extendía en un continuo diseño de iconos malogrados, cada vez más forzados, menos ingeniosos y hasta con cierto hastío mientras la capacidad gráfica de esta ciudad se reducía a un estilo hartante.
Me pregunto por qué las estaciones del metrobús también deben tener iconos, ¿el nombre no es suficiente? ¿Pensamos que todo debe resolverse bajo las mismas fórmulas que aquellas que nos dieron tanto éxito como la de los juegos olímpicos del 68? ¿En qué momento nos estacionamos en un estilo que hoy la misma costumbre y personalidad se convierten en un lastre enorme para poder siquiera atrevernos a tocar sus astas, ojos o signos calados en fondos de color?
Si conjugamos estos sistemas con una pésima planeación del transporte público en la capital del país, nos da un sistema gráfico ligado a la ineficiencia y las reminiscencias románticas de un México que se nos ha ido.
Quizá es momento de cambiar, de evolucionar la identidad gráfica que tanta personalidad nos ha dado y que no merece el uso que se le da hoy en día.